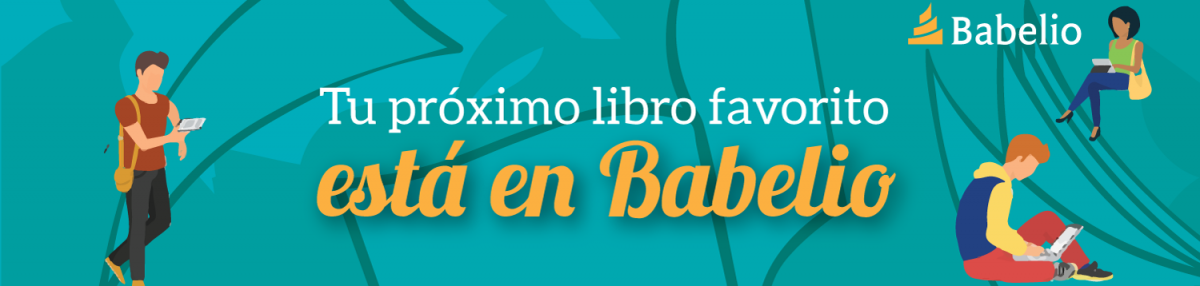En el mundo de los libros la traducción ocupa un especial y gran espacio, gracias a esta podemos acceder a obras escritas en lenguas distintas. Y al saber que una lengua es la representación del sentir y pensar de un grupo humano determinado, leer una obra traducida es adentrarnos entonces en ese universo que va más allá de la palabra ¿Qué implica traducir una obra literaria de un idioma a otro? Descubrámoslo en esta conversación con Amaya García, traductora española dedicada, especialmente, a la traducción literaria del francés al español.

¿Cómo llegaste a ser traductora?, ¿cuál fue tu primera experiencia en este oficio?
Hay un hecho esencial del que se deriva todo lo demás: soy hija de traductora. Es más: soy hija de cotraductora. Esto significa que pasé casi toda la primera mitad de mi vida observando cómo mi madre y su compañera traducían libros. Trabajaban en nuestra casa y yo me pasaba horas escuchándolas releer en voz alta, debatir la pertinencia de tal o cual término, interpretar qué significaba determinado pasaje… Me fascinaba. Creo que eso fue lo que, poco a poco y sin darme cuenta, me modeló la mente, me enseñó a pensar y a leer como una traductora. De hecho, estoy casi convencida de que, si mi madre hubiese traducido sola, si hubiera realizado todo ese proceso en silencio en lugar de «representarlo» para mí con su colega, yo no hubiera sido traductora. El hecho de aprender una segunda lengua desde muy pequeña y el de que me encantara leer (en dos idiomas) crearon el caldo de cultivo perfecto para esta lenta evolución. Que se completó, precisamente, cuando hice de la traducción mi oficio. Esto sucedió cuando me licencié en la universidad y estaba en la encrucijada de elegir una profesión.
¿Traducir implica inventar?
Creo que el traductor inventa en la misma medida que inventa un actor. El actor transforma un personaje de tinta y papel en un personaje de carne y hueso; partiendo del lenguaje escrito, se «inventa» el lenguaje oral (entonaciones, inflexiones, registro de voz…) y el lenguaje corporal, gestual y expresivo del personaje. El traductor, a partir del análisis de la obra de un escritor, se «inventa» a ese escritor expresándose en otra lengua. Y a partir de ahí, «recrea» todo lo demás en su lengua. Creo que el término «recrear» expresa mejor que «inventar» la labor del traductor. Los juegos de palabras o las bromas son un buen ejemplo: cuando no es posible traducirlos literalmente, es cierto que hay que echarle creatividad, ingenio e inventiva para encontrar un equivalente en tu lengua, pero en realidad no te los estás «inventando», estás recreándolos con los mimbres que tienes a tu alcance.
¿Qué opinas sobre la expresión italiana «traduttore, traditore» en relación al difícil trabajo del traductor?
Siempre me ha parecido una definición muy injusta. Primero, porque cuando un artista, escritor, dramaturgo, músico, pintor, etc. somete su obra al juicio del público, se arriesga a que éste le dé interpretaciones que él no pretendía. El traductor es ante todo un lector y como tal, hace su propia lectura del texto que traduce, aunque trate de minimizar esta parte subjetiva, no puede evitarla del todo. Y si esto es una «traición» al autor y a su obra, no es más traidor que cualquier otro lector. Por otra parte, no creo que ningún traductor honrado «traicione» el texto deliberadamente. Sí existe traición cuando la traducción manipula el texto original para censurar (omitiendo o cambiando partes) o cuando al traductor le puede el ego y quiere dejar su impronta personal (en el estilo, por ejemplo) que es lo último que debe hacer un buen traductor. Pero creo que estos vicios no son aplicables a la mayoría de los traductores, sino todo lo contrario. De ahí que me parezca tan injusta la dichosa generalización «traduttore, traditore».
Trabajaste en la traducción de El Libro de los Baltimore de Joël Dicker, quien, en la Feria del Libro de Madrid, en la que ustedes se conocieron manifestó «Dependo completamente de la traducción. Si no es buena, todo es un desastre» ¿Cómo sabes que has logrado una buena traducción?
Una buena traducción es una traducción fiel, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, si el texto está mal escrito en el idioma de partida, también tiene que estarlo en el de llegada; si durante la traducción lo «mejoras», el resultado será un texto bien escrito, pero no una buena traducción (por cierto, paradójicamente, los originales mal escritos son mucho más difíciles de traducir). Pero una buena traducción también es la que hace que «tu» lector sienta lo mismo que el lector de la obra original. Además, una buena traducción tiene que ser honrada, ser consciente de dónde están los límites de lo traducible y no forzarlos (recurriendo a una «nota del traductor» si fuera necesario).
¿Cómo sabes que has conseguido todo esto? Pues siendo consciente de ello durante el proceso de traducción y de relectura de los borradores. Y luego, dejando «reposar» la traducción para distanciarte de ella; si después de este periodo vuelves a leer el texto y sientes lo mismo que sentiste al leer el original, es que es una buena traducción. En este sentido resulta muy útil trabajar en equipo, como hacía mi madre con otra colega cuando yo era pequeña y ahora hacemos ella y yo juntas. Y, por supuesto, está el otro miembro imprescindible del equipo que es el corrector, cuyo papel fundamental, para mí (aparte de eliminar erratas y otras «aristas», que es muy importante, pero también se hace con los textos originales), es ser el primer lector de la traducción sin el «filtro» del original (al menos en un primer momento) y te puede decir cómo suena el texto, qué le hace sentir… y si es lo mismo que has sentido tú al leer el original, es que la traducción es buena.
 Precisamente Joël Dicker, en la misma conversación que dio lugar al artículo del que está sacada la cita de la pregunta, dijo otra cosa muy interesante: que gracias a las traducciones (concretamente al inglés y al alemán, que son los idiomas que él domina además del francés) había podido leer sus novelas como un lector más, casi descubriéndolas y disfrutándolas por primera vez. Y que había sentido lo que quería que sintieran sus lectores en francés, de lo que se deduce que las traducciones eran buenas (quiero creer que con nuestra traducción de sus novelas al castellano sentiría lo mismo).
Precisamente Joël Dicker, en la misma conversación que dio lugar al artículo del que está sacada la cita de la pregunta, dijo otra cosa muy interesante: que gracias a las traducciones (concretamente al inglés y al alemán, que son los idiomas que él domina además del francés) había podido leer sus novelas como un lector más, casi descubriéndolas y disfrutándolas por primera vez. Y que había sentido lo que quería que sintieran sus lectores en francés, de lo que se deduce que las traducciones eran buenas (quiero creer que con nuestra traducción de sus novelas al castellano sentiría lo mismo).
¿Relación de amor y odio con la palabra?
Más que de odio yo hablaría de impotencia, cuando ves que un escritor hace un juego de palabras en francés no porque sea muy ocurrente sino porque en su idioma, que es tan homófono, casi le sale solo, con toda naturalidad, y a ti te cuesta una tarde entera de trabajo solucionarlo (por no hablar de que sigues dándole vueltas durante horas, fuera de la jornada laboral). Aunque precisamente esa característica de la lengua francesa, entre otras cosas, es el motivo por el que estoy enamorada de ella. Y sin tener que hacer juegos de palabras, hay otras palabras francesas que son realmente odiosas de traducir, porque son palabras comodín (por ejemplo, doux/douce/douceur) que en cada contexto tienen un significado distinto pero que carecen de un equivalente exacto en castellano, de modo que tienes que interpretar (arriesgándote a «traicionar») qué acepción es la más adecuada y buscar el término castellano con el que expresarla. Y entonces ya no «odias» al escritor por dárselas de ingenioso, sino por todo lo contrario, por ser un comodón que se conforma con poner «doux» en lugar de matizar un poquito más y buscar una palabra menos ambivalente.
¿Qué mitos hay en torno al traductor literario?
Primer mito: el traductor «traidor»
Hasta hace menos de veinte años los recursos de documentación que tenían a su alcance los traductores en general y los literarios en particular, al menos en España, eran muy limitados comparados con los medios que tenemos ahora gracias a internet y a la digitalización. Traducir, en particular, textos de otra época (por no hablar de otra cultura), cuyos autores habían muerto, suponía en ocasiones encontrar términos y conceptos muy difíciles de traducir, aun teniendo una buena cultura general y habiendo leído mucho. Cada traductor hacía lo que podía con los medios que tenía a su alcance; y si ni siquiera así podía encontrar una traducción satisfactoria, no le quedaba más remedio que inventar, omitir, dar una solución ambigua…
Segundo mito: el traductor solitario
Supongo que el hecho de que muchos escritores trabajen en solitario contribuye a crear la creencia de que sus traductores trabajan igual. Pero traducir un libro no es lo mismo que escribirlo y, de hecho, para mí la mejor forma de traducir es en equipo (a ser posible con un cotraductor muy afín y siempre con un buen corrector). Y aunque es cierto hasta hace relativamente poco los traductores sí estábamos algo más aislados, gracias a los nuevos medios de comunicación hemos dejado de estarlo y nos comunicamos profusa y constantemente entre nosotros, al igual que otros profesionales; y, de hecho, también con otros profesionales. Para todo: para dudas lingüísticas pero también para dudas de contenido o temas jurídicos, laborales, administrativos…. Y antes de eso estaban las asociaciones, más centradas en reivindicaciones laborales y jurídicas (como el estatus de autor del traductor literario en la Ley de Propiedad Intelectual Española) pero que también organizaban, y siguen organizando, encuentros físicos orientados tanto a profesionales con experiencia como a principiantes. Hoy en día, el traductor que trabaja aislado y en solitario es porque quiere.
Tercer mito: las traducciones alimentarias son peores e indignas mientras que las traducciones vocacionales son mejores y más nobles.
Un traductor literario profesional trabaja por dinero, para ganarse la vida (como cualquier otro profesional). Esto no significa que tenga menos vocación ni tampoco empaña en absoluto la calidad ni la dignidad de su trabajo. Quien traduce «por pura vocación y amor a la literatura» (es decir, gratis et amore) no es por definición peor traductor que los profesionales (ni mejor) pero, desde luego, lo que tampoco es, por definición, es un traductor profesional. Y, de hecho, en lo referente a la calidad, quien traduce por amor al arte suele limitarse a lo que le gusta (autores, géneros, estilos, época… muy concretos), mientras que quien traduce por dinero se tiene que enfrentar con obras que jamás habría elegido motu proprio, y esta variedad le da una experiencia, un flexibilidad y unos conocimientos que no habría podido adquirir sin salir de su zona de confort y que lo convierten, a la larga, en mejor traductor.
Cuarto mito: el traductor «experimentador»
Algunos colegas se dedican a difundir la creencia (tan atractiva, lo entiendo, para los profanos) de que para traducir correctamente a un escritor hay que experimentar lo mismo que él, reproducir sus circunstancias, ver con los propios ojos los colores que describe, oler los mismos aromas, pisar las mismas calles… Lo siento, pero esto no es cierto (y si ofendo a alguien, que me envíe a sus padrinos). El arte de ser un buen escritor consiste en que los lectores sientan todo eso sin salir del texto. Y el arte de ser un buen traductor consiste en ceñirse a lo que el autor dice en el texto sin tener que reconstruir su proceso creativo (documentarse sobre él sí, pero no revivirlo). Según esa teoría, sería materialmente imposible traducir casi toda la literatura no ya de lugares muy remotos sino de otras épocas, y no hablemos ya de la literatura fantástica.
Quinto mito: la traducción literaria es menos seria y, por tanto, menos profesional que otras especialidades
Este mito me entristece mucho porque está inexplicablemente arraigado entre muchos traductores y crea bandos entre nosotros. En efecto, hay traductores muy profesionales especializados en otros ámbitos que aceptan ocasionalmente alguna traducción literaria por debajo de su tarifa habitual (e incluso por debajo de las tarifas habituales de traducción literaria, que ya suelen ser más bajas) porque les «compensa la diversión que supone traducir literatura», sin darse cuenta siquiera de que están siendo profundamente insolidarios, además de contribuir a perpetuar esta diferencia injusta e injustificada entre la traducción literaria y otras especialidades.
Los títulos son tan importantes como la historia que se cuenta en los libros ¿cómo llevas el trabajo de su traducción?
El título, en efecto, es muy importante, pero es una parte más de la obra, a veces muy sencilla y otras, más compleja, y como tal me enfrento a él para traducirlo. Pero en mi experiencia, el mayor problema no lo plantean los títulos en sí sino las editoriales. Para empezar, el título debería ser lo último que se traduce, sobre todo cuando encierra connotaciones que hasta que no has leído el libro no puedes captar plenamente, o hace alusión a partes del libro que a priori no sabes cómo vas a traducir. Pero algunas editoriales quieren saber el título en castellano con meses de antelación para poder incluirlo en los catálogos de novedades y empezar a preparar la promoción. Lo quieren no ya antes de que te dé tiempo a traducir el libro, sino antes de que te dé tiempo a leerlo en francés (de ahí la utilidad de herramientas como Babelio, como explico más adelante). Pero lo que peor llevo es que cuando priman los criterios de marketing sobre los filológicos para elegir el título.
¿Cuál ha sido la obra que implicó mayor reto, para ti, a la hora de traducir?
Sin duda, los libros decimonónicos que he traducido yo sola. He traducido a varios autores del siglo XIX con mi madre, que es una especialista en esa época, y el hecho de contar con su respaldo y su experiencia no lo hace menos difícil pero sí garantiza que el resultado sea óptimo. Y aunque he aprendido mucho con ella, los dos libros de Jules Verne que he traducido sola (uno aún no se ha publicado y el otro todavía lo estoy releyendo) me han costado muchísimo. Traducir libros de otra época es complicado porque no puedes aspirar a traducirlo como un traductor coetáneo del autor sin arriesgarte a que te salga un pastiche infumable, pero tampoco puedes modernizarlo demasiado (te arriesgas a convertirlo en una adaptación más que en una traducción) debes tener un cuidado exquisito con no usar términos o incluso conceptos anacrónicos, investigar la acepción que tenía cada palabra o cada giro del original en esa época, que puede diferir ligeramente de la que tiene en la actualidad, buscar su equivalente en castellano con los mismos criterios, documentarte sobre enseres y hábitos cotidianos que ahora nos resultan ajenos, no solo en diccionarios y enciclopedias, sino en autores españoles de la misma época, bucear en tus lecturas anteriores o ampliarlas para «impregnarte» y ambientarte. En fin, es un proceso que a mí aún me resulta muy lento y trabajoso en solitario, aunque también apasionante.
¿Qué autores te gustaría llevar del francés al español que aún no se hayan traducido?
Esta pregunta es la más difícil de todas. No he querido caer en la tentación de buscar en internet porque creo que es hacer trampa. Así que es posible que me equivoque, pero intuyo que tampoco mucho. Hay un autor francés que me encanta y cada vez que lo leo pienso «¿cómo es posible que sea tan poco conocido en España? Habría que traducirlo». Este autor es Marcel Pagnol, que en Francia es un clásico del siglo XX que se lee en la escuela primaria, y del cual en España, que yo sepa, no se ha traducido más que una película basada en una novela suya, Jean de Florette. Y aunque me encantaría traducir sus novelas, desde luego no me veo capaz de traducir su trilogía de Marius, Fanny y César, que es un ejemplo perfecto de la imposibilidad de traducir sin «traicionar» las variantes regionales. Todos los personajes hablan (y hablan mucho porque es teatro) un marsellés cerrado que, lógicamente, no tiene equivalente en ningún otro idioma. Esa dimensión se perdería por completo y con ella, se pierde la mitad de la obra.
¿Y del español al francés?
Hay una escritora española que es uno de mis referentes, y por tanto no puedo dejar de citarla siempre que hablo de mi relación con la literatura: Elena Fortún. Estoy prácticamente segura de que nunca se ha traducido al francés (y puede que a ningún otro idioma). Y creo que al margen de su calidad literaria y lúdica (las andanzas de Celia de niña son divertidísimas, al igual que las de todos sus hermanos y las de sus primas, con la inefable Matonkikí, apodada así precisamente por el estribillo de La petite tonkinoise que cantaba Joséphine Baker) tienen un valor costumbrista e histórico que trasciende el género infantil y juvenil. En mi opinión se merece que se la conozca y reconozca fuera de España, y, por qué no, entre los nietos y bisnietos de los españoles que emigraron a Francia huyendo de la Guerra Civil y del franquismo (igual que Celia emigró a América). Puede que a esos descendientes de emigrantes que se quedaron en Francia y que a lo mejor ya ni siquiera hablan castellano les gustase leer lo mismo que leyeron sus abuelos y bisabuelos de pequeños, imaginarse, a través de esas historias, cómo pudo ser su vida en España inmediatamente antes de que tuvieran que salir huyendo.
Has dicho que recurres a Babelio en francés y en español como profesional y como lectora ¿qué has encontrado en el sitio en relación a estas dos facetas?
En efecto, últimamente he traducido y cotraducido a muchos escritores contemporáneos francófonos (no solo franceses, porque Dicker es suizo, y también he traducido a una autora canadiense, Joanna Gruda) a los que no conocía y no había tenido tiempo de leer aún (hay tantas cosas que leer…). Para documentarme antes de empezar a trabajar recurro, inevitablemente, a Internet. Hace unos años me di cuenta de que muchas reseñas interesantes, entrevistas, citas… confluían en una sola página web: Babelio.fr (que, además, es un nombre muy atractivo para un traductor). Ahora prácticamente me voy directamente a Babelio y sólo busco en otros sitios si no encuentro allí algún dato muy concreto. Pero es difícil porque al margen de reunir entrevistas, enlaces a críticas de prensa especializada y citas del libro que suben los propios usuarios, ofrece algo único que son las reseñas de los lectores «de a pie». Suelen ser reseñas sorprendentemente bien escritas, estructuradas, argumentadas con absoluta sinceridad, que a menudo me dan pistas sobre puntos en común con otros libros del mismo autor que yo no he leído y referencias que no debo pasar por alto. Porque además, aunque me considero bastante afrancesada, no puedo dejar de «sentir» los libros desde mi condición de española, y gracias a los lectores que escriben en Babelio sé cómo lo sienten ellos desde su condición de franceses y por qué, y puedo intentar recrear el texto de modo que el lector español, en la medida de lo posible, lo sienta igual.
Babelio en español es aún muy reciente y no está tan «alimentado» como la versión francesa, pero creo que va por buen camino. De momento, lo consulto para ver si los lectores mencionan alguna traducción mía, para bien o para mal, y saber cómo perciben mi trabajo para actuar en consecuencia. Y también busco pistas para mis lecturas personales que me saquen, como he dicho, de mi zona de confort también como lectora, porque considero que para estar bien formado, un traductor literario tiene que leer de todo.
¡Gracias Amaya por tus respuestas!
Entra a www.babelio.es